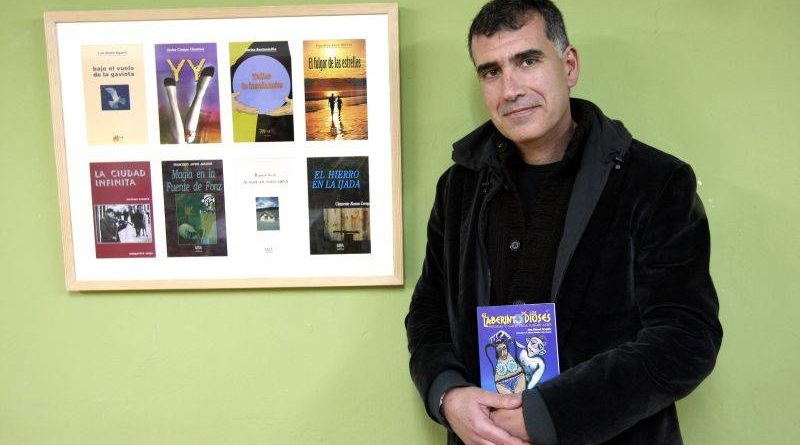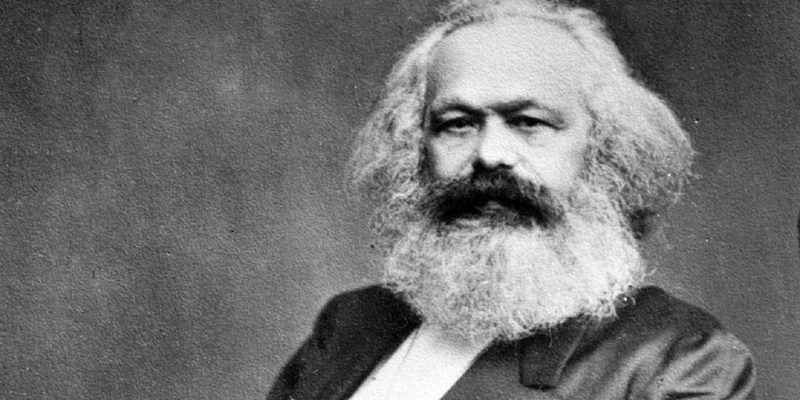Pendiente de un hilo: así se nos presenta este año nuevo. En un tiempo incierto (¿..."lo habrán sido todos..."?) el futuro parece más colgado que nunca. ¿Por qué nos hacemos siempre estas reflexiones con el cambio de almanaque cuando esta fecha es una pura convención?
En este momento de examen de conciencia y buenos propósitos, Pedro Antonio de Alarcón quiso recordarnos el carácter ilusorio de que algo sustancial va a cambiar en nuestra vida por el simple hecho de que justo ahora seamos plenamente conscientes del frágil instante que separa el pasado del futuro.
Nada podemos hacer para cambiar el pasado, y luego del instante fugaz de las uvas seguiremos transitando por el tiempo, dejando atrás muy pronto la conciencia de ese movedizo momento crucial de nuestra vida que es el presente.
Días, semanas, meses... son intervalos, separados por esos instantes de cambio que señalan las agujas del reloj; fronteras convenidas, puertas que ponemos en ese continuo temporal para organizar nuestras vidas. Pero las grandes puertas son las que cierran la noche de San Silvestre; y se abren al vacío.
Imagina nuestro escritor la sucesión de cambios de año como una galería de pórticos, parados en cuyos umbrales buscamos el contenido de nuestra vida, condensada en ese instante fugaz. En los primeros años proyectamos la vida hacia el futuro y leemos en el dintel la palabra "mañana". Más adelante, cuando ese futuro soñado va quedando atrás, al pasar esas puertas leeremos la palabra "ayer", sin darnos cuenta de que la vida está realmente contenida en el instante del paso.
Por eso mismo, estas fechas que transitamos ahora tienen un carácter melancólico, de oasis pasajero entre lo ya inevitable y la incertidumbre. No es solo porque iluminen (y eso es literal para los regidores de nuestras ciudades) los días más oscuros del ciclo anual, sino porque en su condición de tránsito y su índole pasajera ocultan tras el festejo un escondido sentimiento de orfandad.
Se me ocurre comparar las fiestas navideñas con las etapas de montaña de una carrera ciclista. Desde las semanas anteriores, la euforia va subiendo una cuesta cada vez más empinada hasta alcanzar la cumbre de la nochebuena. Sigue una discreta bajada a la meseta que separa esta fecha de la nochevieja, momento en que trepamos alocadamente al segundo puerto. La resaca del primer día del año es un bajón más pronunciado, pero tras él volvemos a subir, ya algo tristes, hasta la cima final. Solo queda la abrupta bajada "a tumba abierta" hasta esa planicie monótona a la que llamamos "cuesta de enero", en aparente contradicción, porque la metáfora ciclista no mide el sufrimiento del corredor sino el nivel del entusiasmo que derrocha.
La amarga bajada a la vida cotidiana después de este paréntesis festivo la reflejó a la perfección la magia de John Huston en la película Dublineses, como recordaba en este blog hace justamente una semana, cuando subíamos al primer puerto.
La vida está condensada en cada instante. Es la memoria la que le da esa sensación de permanencia. La memoria que va dejando una fosforescencia evanescente, esa conciencia de que lo pasado permanece en nosotros. También, la memoria de los ciclos pasados, con la esperanza de que algo del futuro sea previsible.
Feliz año...
I
Cuando ciertos días del año, al tiempo de vestiros, reparáis en que el chaleco no pesa lo suficiente, y os preguntáis con asombro: «¿Qué he hecho yo de la paga de este mes?», acuden a vuestra imaginación tan pocas cosas dignas de aprecio, que apenas halláis haber disfrutado placeres ó adquirido mercancías equivalentes a tres reales de vellón.
Pues lo mismo acontece cuando, en la más melancólica de las noches (la noche de San Silvestre, confesor y papa), os preguntáis con melancólica extrañeza: «¿Qué he hecho de los 365 días y seis horas de este año?»
Y es que, en la una como en la otra ocasión, sólo recuerda vuestra memoria cuatro estremecimientos de tal o cual especie; corbatas que se rompieron; guantes que se ensuciaron; embriagueces de amor o de vino que se disiparon a las pocas horas; días de gloria o de regocijo, que terminaron en su infalible noche; conversaciones que se llevó el aire; ratos de frío y de calor; mucho desnudarse y vestirse; mucho acostarse y levantarse; mucho comer y volver a tener apetito; mucho dormir; mucho soñar; haber llorado algunos días, creyendo un dolor eterno; haber reído y gozado más que nunca pocos días después; soles de primavera que se pusieron; lluvias que cayeron y se secaron... ¿Y qué más? —¡Nada más! ¡Y lo mismo siempre! ¡Y el año pasado como el anterior! ¡Y el año que llega como el que acaba de pasar! ¡Y todo sopena de morirse!
¡Ay! los años son cifras hechas en el aire con el dedo. —La vida es una lucha con la muerte, lucha en que el hombre se bate en retirada hasta que la muerte lo pone en la del rey y le da con la puerta en los hocicos. —O, por mejor decir, no hay vida ni muerte, sino que la muerte es el olvido de la vida, como la vida es el olvido de la muerte.
Encuentro a un niño, y le pregunto:
—¿Adónde vas?
—jVoy a la vida!— me responde con ansia y curiosidad.
Encuentro a un anciano, y le pregunto:
—¿De dónde vienes?
—Vengo de la vida...— me contesta melancólicamente.
Recorro entonces (recorriendo estoy ahora) los años que median entre niño y anciano, diciéndome: «¡Aquí debe de estar la vida!», y busco, y miro, y palpo, y encuentro que la vida es un centenar de pórticos que se suceden en forma de galería, y encima de los cuales se lee, en los cincuenta primeros: Mañana... mañana... MAÑANA..., y en los cincuenta últimos: AYER... AYER... AYER... —Me paro entre el último mañana y el primer ayer, y tiendo los brazos, y digo: «Este es el apogeo de la existencia. Aquí vienen o de aquí toman todos los peregrinos. Veamos el objeto de tan penoso viaje! Ayer... esperaba: mañana... recordaré. «Por consiguiente, entre estos dos pórticos está la vida... Y me hallo solo conmigo mismo, abrazando contra mi corazón la sombra y el vacío, consumiendo un día cualquiera como el pasado y el futuro, esperando o recordando, pero nunca poseyendo... Y entonces no puedo menos de repetir aquel perpetuo aviso que un panadero puso a la puerta de su tienda: «Hoy no se fía; mañana sí.»
¡Año nuevo!... —El Almanaque lo dice, y muchos lo creen verdad!— En cuanto a mí, creo que es más viejo que el anterior.
¡Año nuevo! repiten algunos con alegría, como si dijesen: ¡levita nueva!... —¡Ah, señores! ¡Contened vuestro entusiasmo! ¿Quién sabe si el año que hoy estrenáis habrá de ser vuestra mortaja?
¡Año nuevo! —¿Por qué? ¡Año limpio fuera más exacto!— El año que empieza es el mismo que ya conocemos. ¡Es ese traje de cuatro remiendos, que han llevado todos los hombres, todas las generaciones, todos los siglos! Es el arlequín de las cuatro Estaciones.
Es un cómico que murió anoche sobre las tablas y que hoy principia a representar la misma tragedia. Es la propia tragedia, si queréis, cuyo argumento no puede ya interesar a casi nadie.
Y, si no, recordemos algunas escenas.
II
Cuando en el mes de Noviembre próximo se vista de luto el Año para representar el último acto de la tal tragedia; cuando las hojas que aún no han brotado hoy caigan al suelo marchitas... —porque brotarán y caerán según costumbre;— cuando los tísicos y los pámpanos vuelvan a la madre Tierra, dejándonos, aquéllos sus obras, si son artistas, y éstos su vino, sus uvas o sus pasas..., los estudiantes de medicina que hayan sido aplicados tendrán un año más de carrera, lo cual llenará de orgullo a sus señores padres, que dirán muy seriamente, como si esto no fuese un absurdo: Mi chico no ha perdido el año. —Y, en efecto: su chico sabrá cómo se respira y se digiere, y hasta quizás dónde reside el alma, y las relaciones de ésta con los nervios...; de cuyas resultas padecerá las mismas enfermedades que los demás hombres; habrá ganado un año universitario y perdido otro de vida, y se morirá como esos gladiadores que, al espirar, dicen a su enemigo: Me ha matado V. en cuarta.
Mas no seamos tan descorazonados. Puede que el año neófito encierre algo más agradable que lo conocido hasta aquí. ¡Quién sabe si, durante él, variará la forma de los cuellos de camisa o la situación de Europa; lo cual, al llegar otro San Silvestre, nos consolará de tener una arruga más o un cabello menos!
¡Esperemos, señores! En un año nuevo pueden suceder muchas cosas nuevas. V. gr.: El año difunto ¡bendito sea él! ha respetado la vida de algunas personas que amamos... (¡Año misericordioso! ¡Ha preferido su propia muerte! —¡Parárase el tiempo, aunque no conociésemos las modas que han de venir, los reyes que han de reinar y los grandes inventos que aún me prometo del hombre, y no correrían peligro de morir nuestros padres, hermanos y novias!) Pero el tiempo no se para; el tiempo vuela. Tenemos año nuevo: preparad los lutos; si no para este año, para el que viene; si no para el otro. ¡Pensad, en fin, que cada 1° de Enero es una amenaza! —Ahora: si queréis libraros de estos disgustos, podéis moriros de antemano.
¡Salud a 1859! ¡a la nueva incógnita! Pero ¡haga Dios que la historia no lo registre en sus páginas; que la historia es casi siempre una lección inútil, escrita con lágrimas y sangre!
He reparado que los niños se burlan de los viejos.
He reparado también que los ancianos que llegan a ver viejos a sus hijos, los tratan con aquella oficiosa ternura, aquel miedo y aquella consideración que tenemos a las personas que nos deben sus desgracias.
He reparado, por último, que las madres sienten que sus niños se conviertan en hombres hechos y derechos...
¡Salud! ¡salud a 1859!
Será este año tan largo como el 14 del siglo IV, salvo el déficit que cubrió después la Corrección Gregoriana. Y tan perdido quedará en el tiempo el año que empieza hoy, como cualquiera otro que pudiera citar. Y lo veremos después en la moneda, en las portadas de los libros y en las losas de los sepulcros, como á esas amadas de ocho días, cuyo imperio sobre nosotros no comprendemos al cabo de ocho años.
¡Ay! sí... ¡Pero vendrá la Primavera de 1859! La creación empezará a retozar como un potro de seis meses. Los valles y las laderas de los montes abrirán al público sus perfumerías. De África y de Oriente llegarán compañías de pájaros a cantar gratis lo que Dios les haya enseñado: se tenderán alfombras de yerba en los campos: doseles de verdura cubrirán los bosques: el sol atizará sus caloríferos, y el ambiente se dilatará tibio y amoroso como un animal acariciado. La Luna y el Sol, que habrán andado cada uno por un Trópico durante seis meses, se encontrarán en el Ecuador y saldrán a pasear del brazo por un mismo punto del Oriente. ¡Entonces se armará la de Dios es Cristo! Desde las hormigas hasta las águilas empezarán a hacer de las suyas: todo será luz, aroma y armonía: todo amor y reproducción. El aire se poblará de aves, de insectos y de átomos bulliciosos. Y todos se dirán: ¿Me quieres? —¡Y ni de noche habrá silencio ni quietud! Las mismas estrellas se requebrarán en lo alto: sólo que, como más sublimes, se dirán: ¡te adoro! —A todo esto los ríos se desperezarán contra las guijas de su lecho, dando estirones para llegar pronto a la mar salada, coquetona que los acoge a todos en su seno y les chupa su caudal, que gasta luego en vistosas papalinas de nubes y anchos peinadores de niebla.
Tal será la Primavera de 1859.
Pues bien: en esos días tentadores, persuadidos por esas músicas, embriagados con esos aromas, desvanecidos en ese aire voluptuoso, los adolescentes que no han amado todavía sentirán escaparse de su corazón la primera bocanada de fuego; notarán que serpea por sus venas una sangre más activa; verán en el aire luces de colores, y llorarán sin saber por qué. — ¡Amarán entonces por vez primera! —¡Año dichoso para ellos! ¡Año inolvidable! ¡Año verdaderamente nuevo! ¡nuevo para ellos solos!... Ya me parece que les oigo decir estas dos palabras infinitas, que brotan de nuestra alma en los momentos solemnes: «¡Siempre!» «¡nunca!».
«¡Siempre y nunca hemos dicho todos! « ¡Siempre» y nunca nos han dicho también! —Pero luego llega el año-nuevo, y después el otro año..., ¡y acaba uno por estremecerse al pensar que hay años-nuevos!
Así va siguiendo el argumento de la tragedia. —Yo lo tengo al dedillo, y en verdad que no me alegro mucho.
Pero, en fin, por conocida que sea la función, por triste que sea oiría de nuevo, sabiendo en qué ha de venir a parar, siempre habrá un consuelo para nuestro corazón y una moraleja para este artículo.
Son del tenor siguiente:
III
Figuraos que ayer, día 31 de Diciembre de 1858, a eso de las once de la noche (de esa noche que parece más tenebrosa que ninguna, porque es la noche de un año al par que la de un día), volvisteis a la antigua maña de pensar en la brevedad de la existencia. Figuraos que además estabais tristes, porque habíais perdido para siempre alguna prenda adorada (la madre que rizaba vuestros cabellos cuando niño, o el padre que os explicó la naturaleza, o la mujer que iluminaba vuestra alma, o el amigo que hospedabais confiados en lo más íntimo del corazón): figuraos, en fin, que aún eran los tiempos del romanticismo, en que se estilaba ir a llorar de noche a los cementerios, y que vos erais romántico y os dirigisteis allá a la vaga luz de los luceros...
Pasemos por alto el frío que anoche haría a esa hora fuera de puertas, y supongamos que os sentasteis en una sepultura, en la sepultura querida, y que fijasteis los ojos en el cielo.
Miles de astros ardían en el sitio de siempre, como arderán el día de San Silvestre del año de 1858, si entonces no se ha trasladado esta fiesta a otro mes, y como ardían hace cinco mil años, cuando San Silvestre no había venido todavía al mundo.
El cielo, infinito y transparente; la tierra, oscura y limitada; la capital de los vivos, que dejasteis a vuestra espalda bailando y echando los años; la capital de los finados, tan inmóvil y silenciosa como si no la habitara nadie; la poca historia que habéis leído y la mucha poesía que tenéis en el alma..., todo se agolpó en aquel momento a vuestra imaginación, y empezasteis a pensar en cosas tan grandes y extraordinarias, que la lengua no tendría palabras para verterlas...
Las almas de los muertos, encarnando en vuestra memoria (permitidme la frase), vagaban entre vos y el cielo, y lágrimas ardientes bañaban vuestras mejillas. Todo el amor, toda la caridad, toda la virtud que economizáis en el mundo, y la justicia que echáis de menos en la tierra, daban gritos por salir de vuestro corazón... Ello es que sollozabais sin saber por qué.
—¡No han muerto, no (decíais), ni los seres que lloro ni las virtudes que no practico! ¡No han muerto ni mi fe, ni mi entusiasmo, ni mis padres y maestros, ni mis amigos y mis amores! ¡No han muerto, no, mi inocencia, mi esperanza, mis creencias, mi alma, en fin! ¡Mentira y vanidad es cuanto ansié en la tierra: mentira y vanidad aquella vida; mentira y vanidad son el poder y las riquezas y los honores; pero mi alma, pero mi llanto, pero mi Dios no son ni vanidad ni mentira!
Supongamos que en este momento dieron las doce los relojes de Madrid.
¡Era año-nuevo!
Los muertos no añadieron un guarismo a la losa de su sepultura, ni los astros brillaron más ni menos que el día de la creación.
Entonces dijisteis:
—Para las tumbas y para el cielo, el tiempo no tiene medida. El alma carece de edad; y, mientras caen deshechos los ídolos de barro que erige la soberbia del hombre, el espíritu se purifica en el destierro para asistir al banquete de la Inmortalidad. El tiempo es el verdugo del que duda y el amigo del que espera.
A lo que añado yo:
—La división del tiempo significa miedo a la muerte. Para el alma no hay más siglos, ni más años, que una noche de miedo y pesadilla, y un día de gloria y bienaventuranza.
¡Si hoy nos cercan las tinieblas, esperemos confiados la aurora del nuevo día!
Madrid.