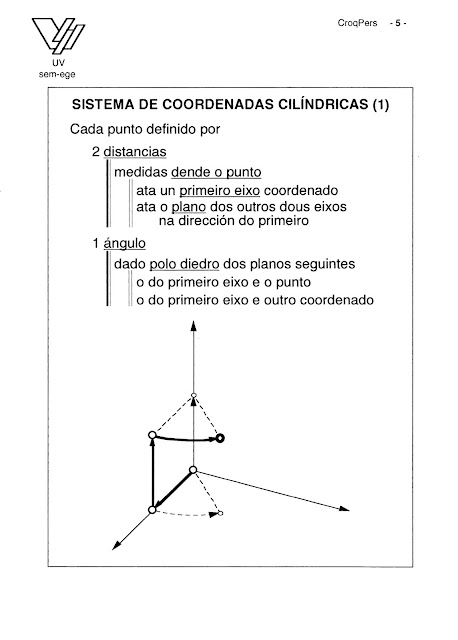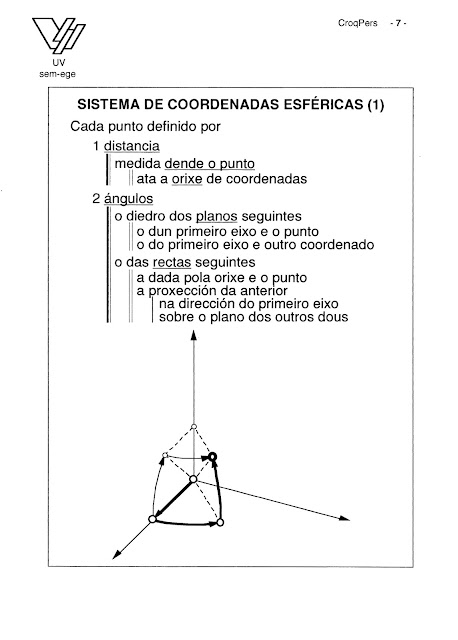Conocí a alquien que, a fuerza de pensar mal sobre las intenciones de las personas de su entorno, acabó con un grave trastorno mental. "Piensa mal y acertarás" no es un buen consejo. Es conveniente mantener cierto grado de alerta, saber que hay conductas dañinas motivadas por intereses particulares, que hay personas dispuestas a todo para lograr sus fines. Pero pensar mal sistemáticamente no puede ser la norma para conocer a los demás, y hasta para combatirlos si lo merecen.
Internet es la prueba más clara de comportamientos desinteresados y cooperativos. Hay mucha gente dispuesta a compartir lo que sabe. Los variadísimos foros y la Wikipedia son ejemplos.
Es cierto que eso es fácil cuando supone poco esfuerzo y no hay grandes intereses personales en juego, y que nos cerramos en banda en otro caso. Pero dado que gran parte de la desconfianza procede del mutuo desconocimiento, el diálogo abierto es imprescindible en todas las situaciones conflictivas (vale decir "en todas las situaciones").
Comprender al otro en cualquier situación, entender sus razones, en modo alguno significa justificar sus comportamientos. La terrible "teoría de los entornos" que se aplicó contra "el entorno de ETA", y que ahora aplican nacionalistas de uno y otro signo para demonizar adversarios, no es de recibo. Me recuerda demasiado a las políticas de exterminio contra movimientos de liberación, basadas en "quitar el agua al pez" cuando una guerrilla se mueve entre la población "como el pez en el agua".
Explicar no es justificar. Si cerramos la puerta de las explicaciones solo queda la imposición violenta del más fuerte. El diálogo abierto sirve al menos para delimitar los conflictos, y comprender las aristas de un problema es imprescindible para buscar soluciones.
Así que no se trata de confiar o desconfiar, de pensar bien o pensar mal, sino de conocer, primer paso para el logro de la objetividad.
Rebelión
| El diálogo abierto y sincero es una pieza de colección: escaso |
No importa el ámbito en el cual nos encontremos,
la comunicación entre humanos se ha desvirtuado a tal punto que
asumimos, de entrada, la falsedad del otro, la manipulación, la agenda
oculta, los intereses inconfesados. Entonces, a partir de esa premisa
preconstruida, actuamos. Es decir, comenzamos a defendernos de una
agresión asumida como real pero no explícita, como un mecanismo de
protección impreso en nuestro inconsciente que se dispara de modo
automático. ¿De dónde surgió la idea de un ser humano naturalmente
gregario? La realidad nos ha enseñado lo contrario: somos islotes en un
mar lleno de amenazas verdaderas o imaginarias, pero tan poderosas como
capaces de determinar nuestras reacciones, nuestras capacidades y sobre
todo los desafíos de nuestro entorno. Por supuesto hay excepciones y son
precisamente las que marcan la diferencia entre simples individuos
absortos en su propio mundo y grupos integrados alrededor un algún
objetivo común.
Estos últimos son los verdaderos motores del
desarrollo. Son quienes trabajan con el pensamiento enfocado mucho más
allá de sus intereses personales, capaces de hacer realidad sueños
colectivos como si fueran los propios. Son personas cuya habilidad más
notable es mantener la transparencia en un entorno marcado por la
opacidad y el egoísmo. Por supuesto, no siempre vencen la fuerza de la
oposición, pero dejan un legado de esperanza y la posibilidad concreta
de un mejor modo de enfrentar los desafíos.
En esta lucha sin
sentido, la comunicación es una herramienta poderosa y se utiliza en
ambos sentidos de la escala de los valores humanos con una eficacia
aterradora. Se puede transformar en un arma letal o en un instrumento
capaz de llevar a la Humanidad por el camino del entendimiento y la
razón. Esta dicotomía es palpable en todos sus ámbitos y se traduce
tanto en la incapacidad de entendimiento entre colectividades,
hemisferios e ideologías, como en la ejecución de extraordinarias
iniciativas para beneficio de la Humanidad.
Quizá el origen del
conflicto entre humanos sea la pérdida de contacto con el otro. La
desconfianza, cuyo origen está muchas veces en nuestra propia
incapacidad de entendimiento y empatía, es una presencia constante en el
diálogo y resulta capaz de alterar la percepción, contaminando
cualquier intento de conciliación.
Dentro del núcleo familiar ya
se instalan los prejuicios y las luchas de poder. Son muchas veces tan
crudas y explícitas como para imprimir en la mente de las nuevas
generaciones ese patrón de conducta como el correcto, el conveniente, el
ventajoso frente al resto de una sociedad con similares esquemas de
conducta. De esos patrones devienen el desprecio por el otro con los
consiguientes mecanismos de defensa y ataque psicológico a los cuales
terminamos por acostumbrarnos como algo aceptable en nuestras relaciones
interpersonales.
La guerra, por lo tanto, es un elemento
presente como una característica implícita de nuestra especie y se le
otorga el valor del poder sobre el otro en los negocios, en el romance,
en la competencia. La guerra, como nos enseñaron desde la infancia, es
territorio de valientes, de héroes y de quienes merecen permanecer en el
imaginario colectivo como ejemplos a emular. Nunca nos dijeron que era
mejor el diálogo claro y sincero, Tampoco nos enseñaron a reconocer
nuestros errores en lugar de imponerlos por la fuerza y por eso,
fundamentalmente, nos resulta tan difícil destruir esa escala de
antivalores para construir otra sobre la base del entendimiento y la
búsqueda de la paz.